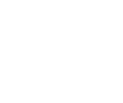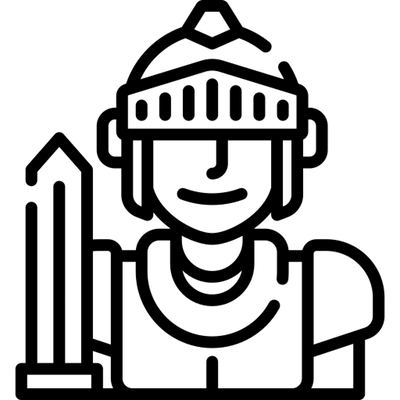Pude asistir días atrás en la Opera de Berlin a un gran concierto de solidaridad con Ucrania, dirigido por Daniel Barenboim. Antes de dar paso a los acordes de la tercera sinfonía de Beethoven y de la octava de Schubert, el gran maestro pronunció un sentido discurso con connotaciones personales. El argentino-israelí, ciudadano del mundo por excelencia, es también nieto de un ucraniano, que pudo escapar de los horrores del nazismo. Barenboim hablaba de Ucrania, de su sangre paterna, pero nadie mejor que él para encarnar el sentir de la humanidad. Sus palabras fueron pronunciadas en el ámbito cultural que al tiempo que alumbró a los dos compositores elegidos fue también la cuna de los que otrora compitieron con Stalin, el antecesor de Putin en la producción de atrocidade
Barenboim, casado con una brillante pianista rusa, imploró distinguir nítidamente entre la cultura y la barbarie. Pidió no confundir a los representantes del arte ruso con los responsables políticos de la tan tremebunda como desigual guerra. Beethoven y Schubert han de ser escuchados hoy y siempre; el arte se erige una vez más como lo más opuesto a la destructividad. !Y qué arte!
El arte de dos genios, per sé innovadores, que se hace presente con creaciones que marcan cambios epocales. Ambos clásicos devienen románticos. Recordemos que el clasicismo se inspiró en la perfecta armonía griega, esto es, como se decía por ahí, música para agradar. Y en el siglo XIX, en la Alemania musical de los autores se despertó el anhelo de autonomía, de igualdad entre los hombres. Schubert con su octava sinfonía -la inconclusa- esbozó sus primeros acordes del romanticismo y ni qué decir de Beethoven, cuya tercera es considerada como el nacimiento de aquel.
¡Que oportuno el evento y que triunfo de la creatividad!